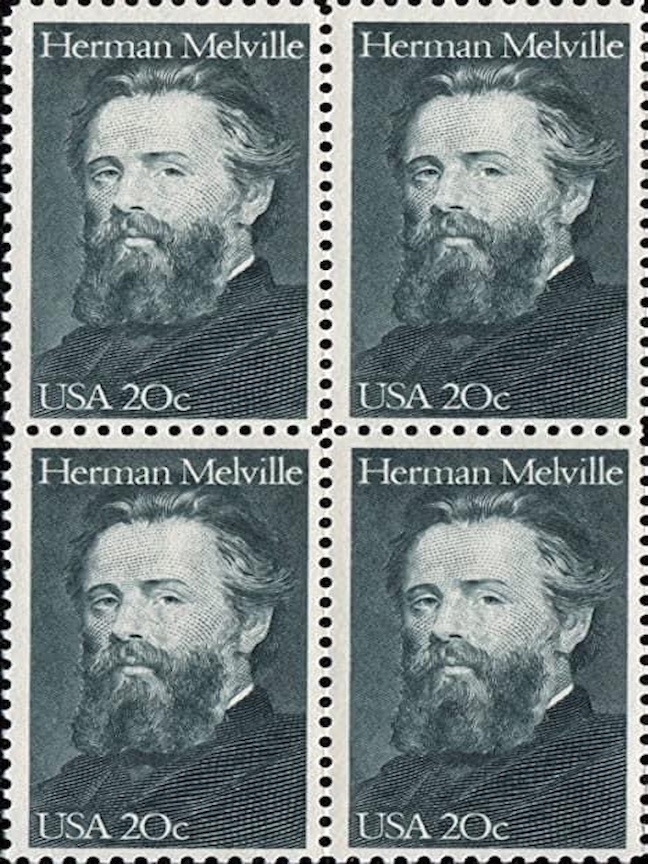Citario. Deriva del latín «citāre» (citar) más el sufijo «-ārium» (repositorio), similar a «bestiario». Neologismo del siglo XXI, surgió entre los eruditos hispanohablantes de Bookish & Co., con raíces en antologías antiguas y florilegios. «Citario» se relaciona con libros medievales de lugares comunes (como de Erasmo) y proto-ejemplos del XIX, como «Familiar Quotations». Este «Citario Melville» conmemora el 206.º natalicio de aquel cartógrafo de abismos y escriba del silencio obstinado.
En algún confín del horizonte mental, cuya existencia todavía no es reconocible, flotan en compañía Taipi y Omoo junto con el nombre de Herman Melville. Pero como Herman Melville probablemente se convierte en Whyte Melville o en Herman Merivale, y Omoo por razones menos evidentes se relacione con las aventuras imaginarias de un explorador que probablemente se haga al tiempo jinete profesional y luego desempeñe un papel en el drama de La cabaña del Tío Tom, es evidente que una bruma debida a la ignorancia, o al paso del tiempo, ha tenido que descender desde tan remotas regiones. No tenemos reparo en admitir la ignorancia; el paso del tiempo, como el primero de agosto se celebró el centenario del nacimiento de Melville, es innegable. Pero esta neblina vagarosa tal vez se deba más bien a una semilla que cayó hace muchos años de los propios libros. ¿No hablaba alguien a propósito de los mares del Sur? Taipi, dijo, era a su juicio el mejor relato que nunca se hubiera escrito acerca de… lo que fuera. La memoria ha suprimido la mitad de la frase; tal como suele, la memoria ha trazado una gran raya azul y una playa de arenas claras. Rompen las olas; hay una constante franja de espuma disuelta. No se sabe cómo describirlo, pero se tiene simultáneamente la sensación de que hay palmeras, ramas amarillas y corales bajo el agua límpida. Este erróneo esbozo que la memoria pinta a gruesas pinceladas ha tenido corrección gracias a Stevenson, Gauguin, Rupert Brooke y muchos otros. Sin embargo, en ciertos aspectos de peso, Herman Melville con su Taipi y su Omoo, con su inexcusable aire de la década de 1840, ha realizado esta labor mejor que los artistas más sofisticados de nuestra época.
Virginia Woolf, «Herman Melville» (Horas en una biblioteca, Editorial Planeta-Seix Barral, Barcelona, 2016, traducción: Miguel Martínez Lage)
♣♣♣
Tensiones y extremismos se encuentran con frecuencia en las obras de artistas ancianos (baste pensar, en la pintura, en el último Miguel Ángel o en Tiziano), y son con frecuencia catalogadas por los críticos como manierismos. Ya los gramáticos alejandrinos observaron que el estilo de Platón, tan límpido en los diálogos juveniles, se vuelve, en los últimos, afectado y exageradamente paratáctico; consideraciones no muy distintas (aunque aquí se hable con frecuencia no tanto de senilidad como de demencia) se han hecho para el Hölderlin posterior a las traducciones sofocleas, dividido entre la áspera técnica de los himnos y la estereotipada dulzura de los poemas firmados con el heterónimo de Scardanelli. De modo análogo, en las últimas novelas de Melville (piénsese en Pierre, or the Ambiguities o en The Confidence-Man) manierismos y divagaciones proliferan al punto de romper la forma misma de la novela, arrastrándola hacia otros géneros de lectura más compleja (el tratado filosófico o el florilegio erudito).
Giorgio Agamben, «Inapropiada maniera» (El final del poema, Adriana Hidalgo Editora, Buenos Aires, 2016, traducción: Edgardo Dobry)
♣♣♣
Harold Bloom:
Dios se mofa de Job al preguntarle si estas grandes bestias establecerán una alianza con el hombre. Rashi comenta sobre Behemot diciendo: «preparado para el futuro», y los apocalipsis apócrifos, Henoc y el libro IV de Esdrás y Baruc, todos dicen que Leviatán y Behemot están separados solo para juntarse un día, en el juicio final, cuando servirán de alimento a los justos. Como dice Dios de Leviatán: si nadie se atreve a mirarlo a la cara, entonces, «¿quién es capaz de estar frente a mí?». Milton presenta al Leviatán (que era evidentemente un cocodrilo en Job) con la forma de una ballena, pero el Moby Dick de Melville está más cerca de las bestias de Job, y del Tigre de Blake.
Poemas y poetas (Editorial Páginas de espuma, Madrid, 2015, traducción: Antonio Rivero Taravillo)
Shakespeare, el primero entre los escritores, influyó profundamente en el arte de Melville, tanto en Moby Dick como en sus narraciones cortas. El capitán Ahab bebe claramente del modelo de Macbeth, mientras que Claggart es de forma manifiesta una versión de lago. Incluso «Bartleby, el escribiente», que en su superficie debe más a Charles Dickens, es deudor de la maestría de Shakespeare en la elipsis, en el arte de la fuga. Lo que más importa en el relato de Melville nunca se dice; un enorme pathos apunta, pero no se expresa nunca. Bartleby y el narrador apenas pueden hablarse el uno al otro y, sin embargo, los abismos que los separan se pueden explorar. Cuando el narrador susurra que el fallecido Bartleby está dormido «con reyes y consejeros», nos sobresalta la dignidad estética de la evocación a Job, aunque profundamente shakesperiana, y, sin embargo, la sorpresa se desvanece en cuanto reflexionamos. Julio César y Bruto, en lo que debería ser su encuentro crucial antes de la escena del asesinato, comparten un instante banal de pregunta y respuesta sobre la hora que es. Edmundo y el rey Lear nunca se dirigen el uno al otro; y salvo un momento entre bastidores Antonio y Cleopatra nunca quedan solos juntos. En la dolorosa escena en la que el recientemente coronado Enrique V rechaza a Falstaff, el emancipado monarca no permite que el gran ingenio diga nada. Este modo elíptico, una técnica shakespeariana mucho más presente de lo que generalmente se percibe, es lo que da lugar a la reticencia de Melville en «Bartleby, el escribiente».
«Herman Melville (1819-1891)» (Cuentos y cuentistas. El canon del cuento, Editorial Páginas de espuma, Madrid, 2009, traducción: Tomás Cuadrado)
♣♣♣
La traducción de Moby Dick, de Herman Melville, empezada supuestamente el 16 de noviembre de 1936, se terminó el 10 de diciembre de 1939. Pero mucho antes de comenzar ese trabajo, durante por lo menos cinco o seis años, ese libro ha sido mi acompañante extranjero. En mis paseos por las colinas lo llevaba regularmente conmigo. Y entonces, cuando a veces me tocaba abordar esas grandes soledades onduladas como el mar pero inmóviles, no tenía más que sentarme, apoyar la espalda en el tronco de un pino y sacar del bolsillo ese libro que ya empezaba a agitarse, para sentir cómo alrededor y encima de mí crecía la vida múltiple de los mares. ¡Cuántas veces escuché el silbido de los cordajes sobre mí, el movimiento de la tierra bajo mis pies como la plancha de una ballenera, el gemido del tronco del pino que se balanceaba contra mi espalda como un mástil, pesado por sus velas bamboleantes! Y al alzar la vista de la página, me parecía que Moby Dick resoplaba allí delante, al otro lado de la espuma que formaban los olivares, en la agitación de los altos robles. Pero cuando la noche profundiza nuestros espacios interiores, esa persecución a la que Melville me arrastraba se volvía más general al mismo tiempo que más personal. El flujo imaginativo proyectado en medio de las colinas podía desplomarse y las aguas ilusorias, al retirarse de mis sueños, podían secar de golpe las altas tierras en las que me hallaba. En mitad mismo de la paz (y por consiguiente en mitad también de la guerra) tienen lugar combates formidables en los que uno participa solo y cuyo fragor es silencio para el resto del mundo. No se necesitan océanos terrestres ni monstruos válidos para todos; cada uno de nosotros tiene sus propios océanos y sus monstruos personales. Esas terribles mutilaciones internas irritarán eternamente a los hombres contra los dioses y su persecución de la gloria divina nunca es en vano. Digan lo que digan. Cuando la noche me dejaba solo, yo podía comprender mejor el alma de ese héroe púrpura que domina el libro por completo.
Jean Giono, Homenaje a Melville (Ediciones Paidós Ibérica, Barcelona, 2009, traducción: Susana Lauro)
♣♣♣
Lo que fue el Pacífico para H. M.:
Una experiencia del ESPACIO en el que la mayoría de los estadounidenses están empezando a adentrarse ahora, cien años después de Melville. Por lo que hace a las aguas, como Rusia a la tierra, el Pacífico da una sensación de inmensidad. Es el CORAZÓN DEL MAR, gemelo y rival del CORAZÓN DE LA TIERRA.
El Pacífico es, para un estadounidense, la repetición de las grandes llanuras, un lejano Oeste del siglo XX. Melville comprendió la relación que había entre ambas geografías. Un pintor tejano se fue a vivir a la Bretaña francesa y pasó la vida sacando cuadros de pescadores franceses y del océano Atlántico. Pero resultó que la pintura, el trazo, la realidad eran los de las llanuras estadounidenses. Todos los cuadros reproducían el paisaje de la franja de terreno tejano que se adentra en las grandes llanuras, visto a través del mar como pantalla.
Tiene el espacio la costumbre pertinaz de pegárseles a la piel a los estadounidenses, a los cuales penetra hasta el fondo, los acompaña. Es el dato exterior. Siendo el PUENTE el acto exterior por antonomasia. Tómeselos según hicieron acto de aparición: carabela, caravana, carretera nacional, línea férrea, avión. Y ahora, en el Pacífico, el PORTAAVIONES. La trayectoria. Hemos nacido para atravesar el espacio, o morir.
Charles Olson, «La conclusión: el hombre del Pacífico» (Llamadme Ismael, Ediciones Siruela, Madrid, 2020, traducción: Carlos Jiménez Arribas)
♣♣♣
Hace algunos años ojeé Taipí y Omú, pero como no encontré lo que busco cuando abro un libro, no seguí leyendo. Últimamente he tenido en mis manos Moby Dick. Me pareció una rapsodia muy tirante sobre el tema de las ballenas y no di con un renglón sincero en sus tres volúmenes.
Joseph Conrad, carta a Humphrey Milford, 15 de enero de 1907
♣♣♣
La composición de Moby Dick, que Melville dilató durante mucho tiempo, dejándola y retomándola en múltiples ocasiones, se vio impulsada por la lectura de la obra de Hawthorne y por su encuentro con él en agosto de 1850, poco después de la publicación de La letra escarlata. Moby Dick tomó su forma actual en un arrebato de actividad que duró desde ese agosto hasta el del año siguiente. El libro, dedicado a Hawthorne, se publicó en el otoño. ¿Qué dinámica artística actuaba entre Melville y Hawthorne? Yo considero que Moby Dick es una respuesta sexuada a La letra escarlata. Las dos obras pretenden remediar una exclusión sexual, pero la visión del mundo de Moby Dick es más amplia. Melville ahoga el racionalismo protestante y la benevolencia wordsworthiana en una tempestad de desatada fuerza de la naturaleza. Detrás de Moby Dick están La rima del anciano marinero de Coleridge y Un descenso al Maeström y Las Aventuras de Arthur Gordon Pym de Poe. Hawthorne simboliza los defectos protestantes en una mujer excomulgada. Pero Melville, por sus propias razones, no puede idealizar a la mujer. Moby Dick, una épica ctónica, se niega a reconocer el carácter primordial de la maternidad. De modo que la novela oscila entre el Romanticismo y el tardo-romanticismo decadentista; entre la celebración de la poderosa naturaleza y una contorsionada resistencia a ella en la florida manera de Huysmans.
Camille Paglia, «El decadentismo americano» (Sexual Personae. Arte y decadencia desde Nefertiti a Emily Dickinson, Editorial Planeta-Deusto, 2020, traducción: Pilar Vázquez)
♣♣♣
Herman Melville es un escritor muy raro al que los aficionados a la literatura damos distraídamente por supuesto, por ya leído, casi por demasiado evidente. Tenemos el recuerdo confuso de haber leído Moby Dick en algún momento más bien lejano del pasado, y si aspiramos a una cierta idea de sofisticación nos declaramos entusiastas de «Bartleby, the Scrivener», pero en realidad sabemos muy poco del resto de su obra, y casi nada de su vida: apenas que las navegaciones de su primera juventud le dieron el material para sus novelas marítimas, a la manera de Joseph Conrad, y que luego llevó una existencia monótona de oficinista, como de un Kafka anticipado, en la que se inspiró para inventar a aquel manso escribano que un día se niega a obedecer una petición trivial con la declaración de rebeldía más apocada que se conoce: «Preferiría no hacerlo.» A Kafka se le cita siempre en relación con la historia de Bartleby, y se recuerda que Borges aludía a ésta cuando formuló la paradoja de que un escritor crea o influye a sus predecesores, al forzarnos a modificar con su propia obra nuestra mirada hacia ellos.
Antonio Muñoz Molina, «El misterio de Herman Melville» (prólogo a la biografía de Melville de Andrew Delbanco, Editorial Seix Barral, Barcelona, 2007)
♣♣♣
Detrás de mí, robles y hayas desnudos se recortan como grietas contra el cielo, evocando un paisaje peculiarmente inglés. A finales del siglo XVIII, Turner dibujó las ruinas de la abadía en su cuaderno de bocetos, trazando el perfil de los árboles que habían crecido alrededor de los arcos góticos en ruinas. En 1816, John Constable se alojó en Netley durante su luna de miel, y pintó sus esponjosas nubes y su frondosa vegetación.
Sus obras reflejan un escenario romántico, una realidad alternativa de sensaciones y emociones. Las retorcidas y esmaltadas ramas que cuelgan sobre la orilla cobran un tono todavía más oscuro por la luz que llega reflejada del mar y por la franja de brillantes guijarros. Mi incipiente miopía lo convierte todo en formas abstractas, transformando la escena en un borrón al modo de las evocaciones delicuescentes de Turner, con contornos difusos que bien podrían ser olas o ballenas o esclavos lanzados por la borda, subiendo y bajando entre la espuma con «una especie de sublimidad inimaginable, indefinida y a medio formar que te congelaba en contemplación», como dice Ismael en Moby Dick, «hasta que involuntariamente uno se juraba interiormente que descubriría qué significaba aquella maravillosa pintura».
Esa fijeza del mar y el cielo es un engaño supremo. Sobre ella se extiende lo que Herman Melville llamó la piel del océano: una membrana permeable, de un espesor de una decimosexta parte de un milímetro, abundante en partículas, microorganismos e impurezas; una barrera fantásticamente frágil y, sin embargo, vastísima. El horizonte es solamente una invención de nuestros ojos y cerebro con la que intentamos dar sentido a esa inmensidad y ubicarnos en ella. El mar propicia ese tipo de ilusiones. Toma su color de las nubes, convirtiéndose en un cielo caído en la tierra; lo que podría o no contener está sólo sugerido. No sorprende que en otros tiempos la gente creyera que el sol se hundía en el mar y que la luna emergía de él.
Philip Hoare, «El mar suburbano» (El mar interior, Ático de los libros, Barcelona, 2016, traducción: Joan Eloi Roca)
♣♣♣
Tendemos a pensar en Melville como un escritor que practicó la ficción durante la mayor parte del siglo que le tocó vivir, pero en realidad dedicó sólo doce de sus setenta y dos años (de 1845 a 1857) a la prosa que publicó durante su vida. Sus primeros años fueron poco prometedores —«hasta los veinticinco años no tuve desarrollo», le escribió a Nathaniel Hawthorne— y desde los cuarenta años hasta su muerte escribió principalmente poemas, algunos de los cuales nunca fueron publicados, y los que sí lo fueron raramente se leyeron. En este sentido su trayectoria —una década de ficción seguida por un regreso a la poesía— recuerda a la de su más joven contemporáneo Thomas Hardy. Al final de su vida volvió con un último esfuerzo a la prosa de ficción: la exquisita novela breve Billy Budd, que se quedó en manuscrito cuando murió. Al publicarse la noticia de su muerte, incluso la gente que lo había conocido se sorprendió: como expresó uno de los escritores de necrológicas, «hacía tiempo que su propia generación lo había dado por muerto».
(…)
En 1886, en una noticia acerca de algún literato local, el Commercial Advertiser de Nueva York señalaba que Herman Melville, «después de todos sus vagabundeos, le ha cogido gusto a quedarse en casa». Pero Oscar Wegelin lo sabía mejor. El anciano «haría grandes caminatas en aquellos meses finales, yendo tan lejos de casa como a Central Park, un paseo que dudo mucho que la mayoría de los residentes de la calle 26 Este pudiera hacer hoy». Casi en el final de sus días, Melville aun salía por la gran ciudad que habia siempre encontrado a la par agrandada y frenética. Broadway no estaba tan lejos de su casa, y allí todavía «encontró algún alivio», como había escrito (sobre Pierre) aproximadamente cuarenta años antes, en el hecho de caminar «a través de las más grandes vías públicas de la ciudad, (donde] el absoluto aislamiento de su alma le hacía sentir muy intensamente las incesantes sacudidas de su cuerpo contra los cuerpos de millares de transeúntes apresurados». Un admirador británico, que consideraba a Melville «el único gran escritor de ficción que se podía permitir medirse hombro a hombro con Whitman» tenía la impresión de que en Nueva York, «nadie parece saber nada de él», mientras otro aseguraba que «era difícil conseguir otra cosa que ver pasar a su alta, fornida figura, y a su serio, preocupado rostro». Era, como el especialista Alan Trachtenberg señala, «un exiliado interno dentro de la ciudad nerviosa».
Andrew Delbanco, «El silencioso final» (Melville, su mundo y su obra, Editorial Seix Barral, Barcelona, 2007, traducción: Juan Bonilla)
♣♣♣
Melville inventó una lengua extranjera subyacente al inglés, que se apodera de él: el OUTLANDISH o el Desterritorializado, la lengua de la Ballena. De ahí el interés de las investigaciones sobre Moby Dick, que se basan en los Números y en las Letras, en su sentido críptico, para extraer al menos un esquema de esa lengua originaria, inhumana o sobrehumana. Es como si se sucedieran aquí tres operaciones: un cierto «tratamiento» de la lengua; el resultado de ese tratamiento, que tiende a constituir en la lengua un idioma original; y su efecto, que consiste en contaminar al lenguaje en su totalidad, haciéndole huir, empujándole hacia su propio límite para descubrir su Afuera, silencio o música. Un gran libro es siempre el reverso de otro libro que sólo se escribe en el alma, con silencio y con sangre. No se trata únicamente de Moby Dick, sino también de Pierre, en donde Isabel añade al lenguaje un murmullo incomprensible, como un bajo continuo que acopla la lengua a los acordes y sonidos de su guitarra. Y también de Billy Budd, naturaleza angelical o adánica, que padece un tartamudeo que desnaturaliza la lengua al mismo tiempo que pone de manifiesto el Más Allá musical y celestial de todo lenguaje. Ocurre como en Kafka, «un doloroso pulido» que se enmaraña en la resonancia de las palabras mientras su hermana prepara el violín para replicar a Gregorio.
Gilles Deleuze, «Bartleby o la fórmula» (Preferiría no hacerlo, Editorial Pre-Textos, 2000, traducción: José Luis Pardo)
♣♣♣
Bartleby el oficinista no se defiende de los poderes que pretenden juzgarle, leerle, interpretarle, comprenderle, buscarle algún contexto en el que tenga un significado recto y ya no pueda declinar, amparándose en las paredes de la privacidad, sino camuflándose como cualquiera: un hombre, al pie de la letra, lisa, llana y literalmente cualquier hombre; con ello amplía su comunidad hasta rebasar todo contexto («Ah, Bartleby! Ah, humanity!» son las últimas palabras del relato). Y ese rebasar libre de su voz repitiendo ritualmente sus declinaciones es, en sentido literal, su intimidad, su singularidad indómita: inenarrable, no biografiable, irreductible a información e incompatible con la argumentación.
José Luis Pardo, «Bartleby o de la humanidad» (Preferiría no hacerlo, Editorial Pre-Textos, 2000)
♣♣♣
¿Eres marxista? Entonces el Pequod de Moby Dick, de Herman Melville, puede ser una fábrica, Ahab el gerente y la tripulación la clase trabajadora. ¿Tu punto de vista es religioso? El Pequod zarpó en la mañana de Navidad, una catedral flotante rumbo al sur. ¿Sigues a Freud o a Jung? Entonces tus interpretaciones pueden ser ricas y múltiples. Recientemente recibí una nueva explicación de Moby Dick por parte de un joven encargado de un cerebro electrónico: «De una vez por todas, esa ballena es la madre de todos, revolcándose en su lecho acuático. Ahab tiene el complejo de Edipo y quiere matarla a toda costa», dijo. (“¡Cuidado, lectores profundos de todo el mundo!”, 1959)
(…)
La literatura estadounidense del siglo XIX fue profundamente didáctica. Emerson, Thoreau, Whitman e incluso Melville fueron escritores didácticos. Deseaban instruir a una nación joven y sin pulir. La literatura estadounidense del siglo XX ha seguido siendo didáctica, pero también ha carecido de intelectualidad. Esto no significa que falte el pensamiento en la novela estadounidense del siglo XX, pero existe bajo extrañas limitaciones y muy disfrazado. (“¿Hacia dónde vamos? El futuro de la ficción”, 1962)
(…)
[D.H. Lawrence] encuentra, por ejemplo, en su ensayo sobre Melville (en Studies in Classic American Literature), que en su “yo humano” Melville está “casi muerto. Es decir, apenas reacciona a los contactos humanos: o solo de manera ideal: o apenas por un momento. Su yo humano-emocional está casi agotado. Es abstracto, autoanalítico y abstraído. Y está más hechizado por los extraños deslizamientos y choques de la Materia que por las cosas que hacen los hombres.” El de Melville es un “alma aislada, llevada hasta el extremo, un alma que ahora está sola, sin ningún contacto humano real.” Las concepciones ordinarias y convencionales del yo son para Lawrence “ruedas de molino pintadas.” Creía que estábamos presenciando el espantoso final de un yo “social” falso y servil. Al soportar el horror de esta muerte, podemos esperar un renacimiento. Esto, dentro de las actitudes modernas, es comparativamente optimista. (“Ficción reciente: un viaje de inspección”, 1963)
Saul Bellow, There is simply too much to think about. Collected nonfiction (Viking Books, NY, 2015, revisión de la traducción: MHM)
♣♣♣
Ayer compré El origen de las especies por seis peniques y nunca he leído un lametazo de gato tan mal escrito. Sólo recuerdo una cosa: los gatos de ojos azules son siempre sordos (correlación de Variaciones). Terminé La feria de las vanidades y Cunt Pointercunt* [el Point Counter Point de Aldous Huxley]. Una esforzada obra de perorata. Lo único que no he olvidado es a Spandrell azotando las dedaleras. Hoy compré Moby Dick por seis peniques. Es algo más auténtico. Ballenas blancas y piedad natural.
Samuel Beckett a Thomas MacGreevy, 4 de agosto de 1932
♣♣♣
Moby Dick está redactado en un dialecto romántico del inglés, un dialecto vehemente que alterna o conjuga procedimientos de Shakespeare y de Thomas de Quincey, de Browne y de Carlyle; Bartleby, en un idioma tranquilo y hasta jocoso cuya deliberada aplicación a una materia atroz parece prefigurar a Franz Kafka. Hay, sin embargo, entre ambas ficciones una afinidad secreta y central. En la primera, la monomanía de Ahab perturba y finalmente aniquila a todos los hombres del barco; en la segunda, el cándido nihilismo de Bartleby contamina a sus compañeros y aun al estólido señor que refiere su historia y que le abona sus imaginarias tareas. Es como si Melville hubiera escrito: «Basta que sea irracional un solo hombre para que otros lo sean y para que lo sea el universo». La historia universal abunda en confirmaciones de ese temor.
Bartleby pertenece al volumen titulado The Piazza Tales (1856, Nueva York y Londres). De otra narración de ese libro observa John Freeman que no pudo ser comprendida con plenitud hasta que Joseph Conrad publicó cierta pieza congénere, casi medio siglo después; yo observaría que la obra de Kafka proyecta sobre Bartleby una curiosa luz ulterior. Bartleby define ya un género que hacia 1919 reinventaría y profundizaría Franz Kafka: el de las fantasías de la conducta y del sentimiento o, como ahora malamente se dice, psicológicas. Por lo demás, las páginas finales de Bartleby no presienten a Kafka; más bien aluden o repiten a Dickens… En 1849, Melville había publicado Mardi, novela inextricable y aun ilegible, pero cuyo argumento esencial anticipa las obsesiones y el mecanismo de El castillo, de El proceso y de América: se trata de una infinita persecución, por un mar infinito.
Jorge Luis Borges, «Herman Melville. Bartleby» (prólogo a su traducción de 1944, recogido en Miscelánea, DeBolsillo, 2011)
♣♣♣
Moby Dick es muchos libros a la vez: una exploración de las dicotomías del mundo entre el bien y el mal, el orden y el caos, la tierra y el agua; un desafío al optimismo radiante de los trascendentalistas; una alegoría sobre la clase y la raza en Estados Unidos mientras el país se tambaleaba hacia la guerra civil; y una anatomía enciclopédica de las ballenas y la caza de ballenas, concebida como una especie de representación de los esfuerzos torpes e ineficaces de la humanidad por catalogar y dar sentido al mundo.
Melville, que tenía apenas treinta años cuando comenzó el libro, lo escribió —sorprendentemente— en menos de dos años. Y abordó su “libro colosal” con todos los recursos de su caja de herramientas de escritor: una prosa poética que oscilaba entre lo encantatorio y lo coloquial, lo oracular y lo cómico; una mezcla demencial de recursos literarios (incluyendo citas, digresiones filosóficas, clasificaciones científicas, soliloquios, diálogos dramáticos y una andanada de símiles, metáforas y digresiones embriagadas de palabras); y descripciones asombrosamente detalladas de todos los aspectos imaginables de las ballenas y la caza de ballenas (desde los peligros de arponear hasta el arduo proceso de extraer el aceite de la grasa, pasando por una disertación sobre las variedades de ballenas y su anatomía).
Michiko Kakutani, «Moby Dick (1851)» (Ex Libris, Clarkson Potter Books, NY, 2020)
♣♣♣
La comparación entre Moby Dick (1851) y Arthur Gordon Pym suele concentrarse en la confusa admiración que Melville y Poe sienten hacia la blancura: el primero de la ballena, y el segundo del Polo Sur. La identificación requiere de algunas observaciones. La posibilidad de que Melville hubiera leído a Poe está en los ejemplares de las obras de éste que el autor de Moby Dick le regaló a su esposa en el año nuevo de 1861. El ejemplar cuenta con la dedicatoria autógrafa de Melville. Sabemos, por lo demás, que ambos escritores vivieron en Nueva York entre 1846 y 1849 y que Poe impartió entonces algunas conferencias en la New York Society Library, de la que Melville era socio activo. Beaver dice que Melville suprimió extrañamente a Poe y a Jeremiah H. Reynolds de las prolijas fuentes de Moby Dick.
(…)
Algunos piensan que Melville (1819-1891) se aleja de la concepción calvinista del pecado, concentrado en el duelo cósmico entre el bien y el mal. Pero no es menos cierto recordar que tanto Ahab como Ismael ejemplifican cada cual su predestinación: uniéndose al mal en la muerte y regresando como Jonás para contarlo todo. Arthur, en cambio, está solo. La predestinación que lo dirige a la aventura mediante la ensoñación y de ésta a otro drama cósmico, no ha sido profetizada por nadie. Melville escribe afrontando una inmensa ansiedad bíblica mientras que Poe, huérfano, opera en el escenario congelado de la mente. Ahab goza del privilegio de ser juzgado por Ismael y Starbucks, mientras que no hay quien testifique por Arthur.
Christopher Domínguez Michael, «Predestinados en el mar» (El XIX en el XXI, Editorial Sexto Piso y Universidad del Claustro de Sor Juana, México, 2010)
♣♣♣
La percepción melvilleana de los extremos peligros del individualismo maniqueo, gnóstico y prometeico, sólo es superada, en la literatura del siglo XIX, por Dostoievski. No en balde es siempre la transgresión suprema, el crimen, el tema recurrente y profundo en la obra del ruso. Y no en balde es hybris el caldo en el que germina el crimen: Raskólnikov, Stávroguin, Verjóvenski, Iván Karamázov. Pero si en Dostoievski el transgresor puede, al fin, asumir su culpa y redimirse en el castigo —si puede, además, encontrar una persona o todo un pueblo, Sonia o los rusos, que compartan la purgación con él— en Melville nadie la asume, y todos los tripulantes del Pequod van a estrellarse contra el lomo y la mandíbula de la ballena y a hundirse bajo la gran mortaja del mar. «Todos somos responsables de todo ante todos». El gran centro vital dostoiveskiano no rige en el mundo de Moby Dick. Sin embargo, sólo esto decía, en su media lengua, Queequeg. Sólo esto el Padre Marple cuando, en el magnífico sermón inicial, indica la dificultad de cumplir los mandatos de Dios: para obedecerlo, debemos desobedecernos a nosotros mismos. Melville, como los grandes espíritus del siglo pasado, rasga el velo opaco del positivismo y de la buena conciencia burguesa para abrir paso, nuevamente, a los problemas radicales del hombre. Es, como Marx, Dostoievski y Nietzsche, nuestro contemporáneo.
Carlos Fuentes, «La novela como símbolo: Herman Melville» (Casa con dos puertas, Editorial Joaquín Mortiz, 1970)
♣♣♣
En cualquier caso (y digan lo que digan y no digan lo que no digan), su fugitivo Wakefield y mi prisionero Bartleby, pienso, van e irán siempre juntos, son inseparables. Wakefield & Bartleby: sus apellidos como en un cartel sacudido por el viento anunciando la más espectral y anticipadora de las sociedades no necesariamente comerciales, no necesariamente apreciadas en su momento, pero sí muy influyentes a la hora de futuras transacciones. Wakefield & Bartleby prefiriendo no hacer conservador negocio ahora sino esperar a los más audaces mercados de lo que vendrá. Ellos dos y nosotros dos, creo, estoy completamente seguro de ello, inventamos algo ahí. Ahí, en sus nombres, la figura difusa pero muy novedosa del no-héroe, del que no es, del que no hace ni tiene nada que hacer, del que prefiere no hacer y no ser.
Rodrigo Fresán, Melvill (Literatura Random House, 2022)
♣♣♣
Empobrecido y derrotado, Melville vivió durante tres años dando conferencias, actividad que llegó a su fin por la escasa asistencia de público. Ni los viajes de descanso financiados por su suegro pudieron sacarlo de la profunda depresión. Tras la muerte del juez Shaw, suegro, benefactor y amigo, Melville se vio obligado a dejar Arrowhead definitivamente para instalarse en la casa de su hermano Allan, en el número 104 de la calle 26 Este, en Nueva York. A partir de 1866, y hasta 1885, se gana la vida como agente aduanal, pero ésta tampoco fue una época tranquila. En 1867, la familia de Elizabeth discute con un sacerdote local la posibilidad de un divorcio, alegando el desequilibrio mental de Herman. Ese mismo año, Malcolm, el primogénito de Melville, se suicida con la pistola de su padre.
El olvido fue casi total. A no ser por unos cuantos admiradores norteamericanos y británicos, ya nadie recordaba al ballenero literato.
Vicente F. Herrasti, prólogo a Cuentos de la Veranda (Conaculta, Cien del mundo, México, 1997)
♣♣♣
Si uno decide caminar por la calle 18 Este, a las nueve de la mañana, verá al que fuera famoso escritor de historias de marinería —historias que nunca han sido igualadas en su peculiar estilo. El señor Melville es un hombre viejo pero aún conserva su vigor. Es empleado del Servicio Aduanal […] El ajetreado Nueva York no tiene idea de que está vivo; uno de los hombres de letras mejor informados del país, se echó a reír cuando le comenté que Herman Melville era su vecino y vivía a dos cuadras de su casa. «Tonterías», dijo. «¡Melville murió hace años!» He aquí las bondades de la fama literaria.
New York Publisher’s Weekly, 15 de noviembre de 1890