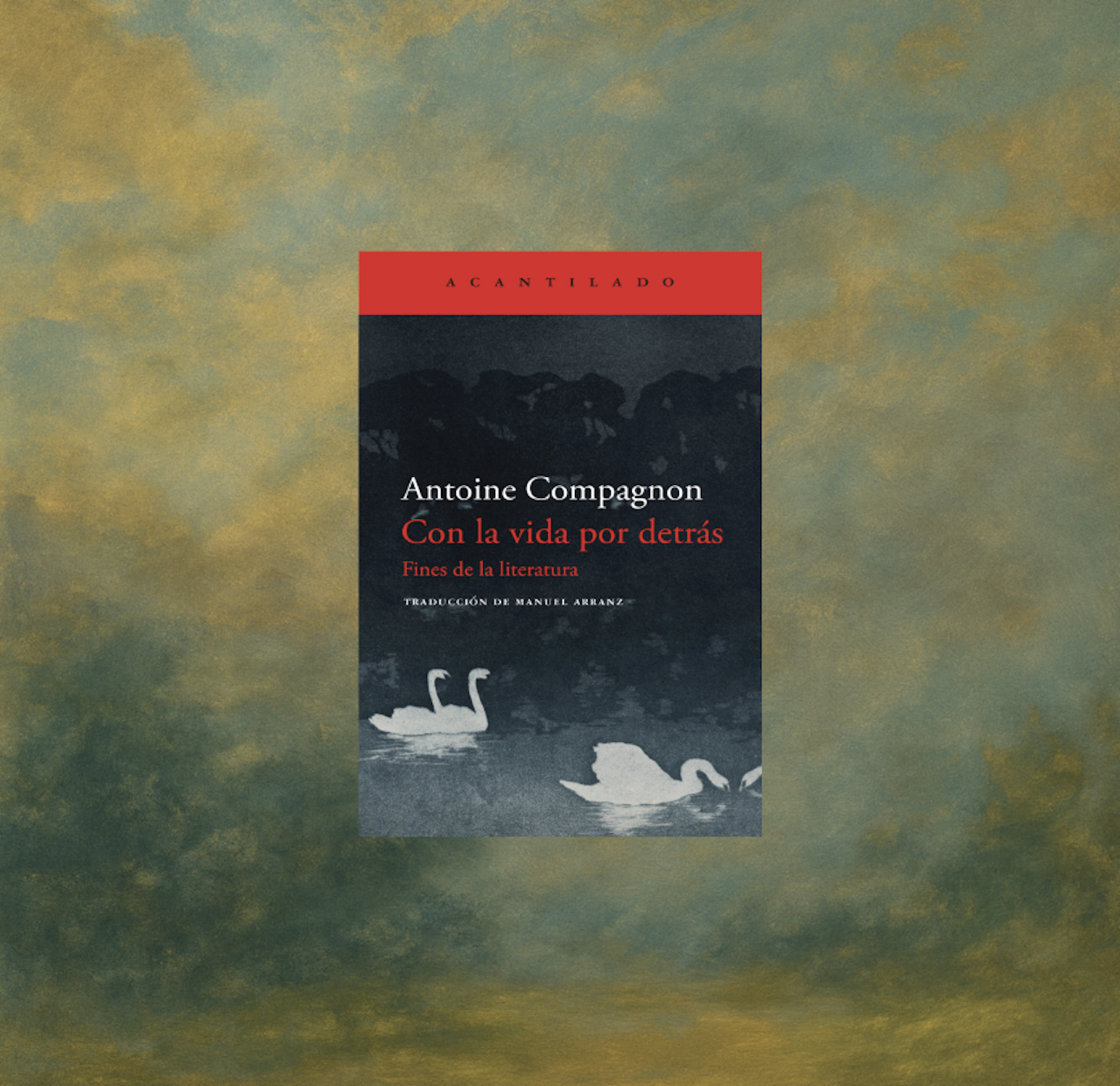Hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère, esta mañana deposité en tu buzón Con la vida por detrás. Fines de la literatura, de Antoine Compagnon, publicado por Acantilado en este 2025. Lo abrí como quien entra a un salón donde ya han muerto todos y queda solamente el eco de las últimas conversaciones con encanto de la ciudad. Un libro que duda entre seguir siendo libro o haberse convertido en su propia nota a pie de página.
Estamos lejos de hallarnos ante una autobiografía, o una última clase de quien ha dedicado su vida a la enseñanza de una inutilidad necesaria, o un paseo por el cementerio de las letras. Estamos ante una narración donde el tiempo está ordenado rítmicamente, como si el autor recordara al compás de una música ajena, una que sólo se escucha si uno ha pasado demasiadas horas entre catálogos.
Hay algo indeciblemente elegante en su modo de errar por los recuerdos: la pérdida reciente de seres queridos (la académica y escritora Patrizia Lombardo, el ensayista Jean Starobinski), el servicio militar en la Polinesia junto a Paul-Jean Toulet, una charla con Barthes donde la importancia recaía menos en lo que se decía que en cómo se había fumado el cigarrillo. Más que a un trance de nostalgia, asistimos a la textura de una conciencia que ya ha visto caer todos los sistemas y se ha quedado a vivir en sus ruinas:
“Se habla hoy día del «viejo mundo» y de lo urgente que es acabar con él. Como el viejo saltimbanqui de Baudelaire, nosotros pertenecemos a ese mundo viejo”.
Compagnon escribe con esa sintaxis que gira, se tuerce, evita el punto final como si fuera una renuncia al matiz. Pero de pronto, un aforismo. Luego, una digresión sobre los fantasmas. Y en el centro, como aguja de acupuntura bien clavada, la literatura: esa evidencia de que el mundo tuvo, alguna vez, una gramática. Mon frère, quizás este fragmento debería bastarte para dejar todo y empezar a leer:
“(Montaigne, Baudelaire y Proust han sido mis Virgilio durante casi medio siglo de enseñanza). Sin duda hay algo fundamentalmente desencantado, no únicamente en el recurso a la cita, sino también en la enseñanza cuando se vive de la literatura y en la literatura. No obstante, la cita y la literatura también pueden acompañar el dolor, o guiar el duelo. […] «No sólo quería sufrir, sino respetar el origen de mi sufrimiento», dice de nuevo el narrador de En busca del tiempo perdido, durante las «Intermitencias del corazón», en su segunda visita a Balbec, cuando toma conciencia, mucho tiempo después, de la muerte de su abuela. Ninguna situación ilustra mejor que ésta los fines de la literatura, sus límites y sus objetivos: decir lo que es único—la muerte, el dolor, el duelo—con las palabras de los otros, pero con la lengua de todo el mundo.”
He aquí el estilo de un hombre que ha logrado convertir la erudición en un arte marcial ejecutado con hermosa exactitud. Cada página está cargada con la presión del que ha dicho demasiado en la vida y ahora elige cuidadosamente qué callar. Un libro que se lee como se escucha proustianamente una voz querida en otra habitación, sin entenderlo todo, pero agradeciendo que aún esté.
Y, sin embargo, esa voz también explora su propia extinción, la posibilidad del silencio definitivo. El propio Compagnon nos guía hacia esa frontera en una visita a la exposición Manuscritos de lo extremo, donde el lenguaje se enfrenta a su límite. Allí se detiene ante dos reliquias que son, a la vez, literatura y su negación. Por un lado, la agenda de Nathalie Sarraute, abierta en el día de la muerte de su marido, con una única y lapidaria anotación: “5 h”. Compagnon lo ve como el instante en que «La literatura se detiene», un final sin palabras, un punto de no retorno más allá del cual el billete carece de validez. Al lado, el manuscrito de las Memorias de Saint-Simon, cuya prosa torrencial aparece rota por “una curiosa hilera de pequeños signos dibujados de un lado a otro”, la cicatriz gráfica que dejó la muerte de su esposa, una herida en el cuerpo mismo del texto.
Más allá de meros tropos sobre el dolor, estas páginas son la evidencia física de que la escritura, ese ejercicio de la memoria y la forma, también puede quebrarse, abdicar. Es la pregunta fantasmal que recorre el libro: “¿Podemos verdaderamente […] dejar de escribir?”. La interrogante resuena con el Barthes de La preparación de la novela, quien contemplaba dos salidas radicales: una suerte de Vita Nova (Dante siempre está) dedicada a la obra, o el abandono total. Compagnon, lejos de buscar resolver el dilema, lo habita, mostrando que en esa tensión entre el “canto del cisne” y el ala del no-escribir reside la dignidad final de la literatura: la de saberse mortal.
──✦──
Hypocrite lecteur, tras dejar el libro en tu buzón —con una nota que decía “leer despacio: contiene aire”— caminé hacia Chartres Street, ese rincón donde los excéntricos locales cultivan con esmero el arte de la disonancia. En la esquina del callejón Marigny me topé con Cornelius Lagarde, ex crítico de arte. Vestía un saco de terciopelo verde y llevaba en el bolsillo una hoja arrancada de La recherche, donde había escrito con pluma: “Lo único que envejece con gracia es la ironía”.
Le hablé de Compagnon, y me dijo: “En ciertos escritores que son como habitaciones con mucha luz, hay que entrarles con lentes oscuros y demorarse en los rincones de su escritura”. Sacó de su maletín una lista manuscrita de autores que, según él, murieron sin saber que escribían su mejor libro. Me la regaló a cambio de una flor de camelia seca que llevaba guardada entre las páginas de mi diario de lecturas. Y así nos despedimos: él contando las campanadas de una iglesia inexistente, yo intentando recordar por qué, en esta ciudad, todos los paseos terminan en una frase jamás pronunciada.