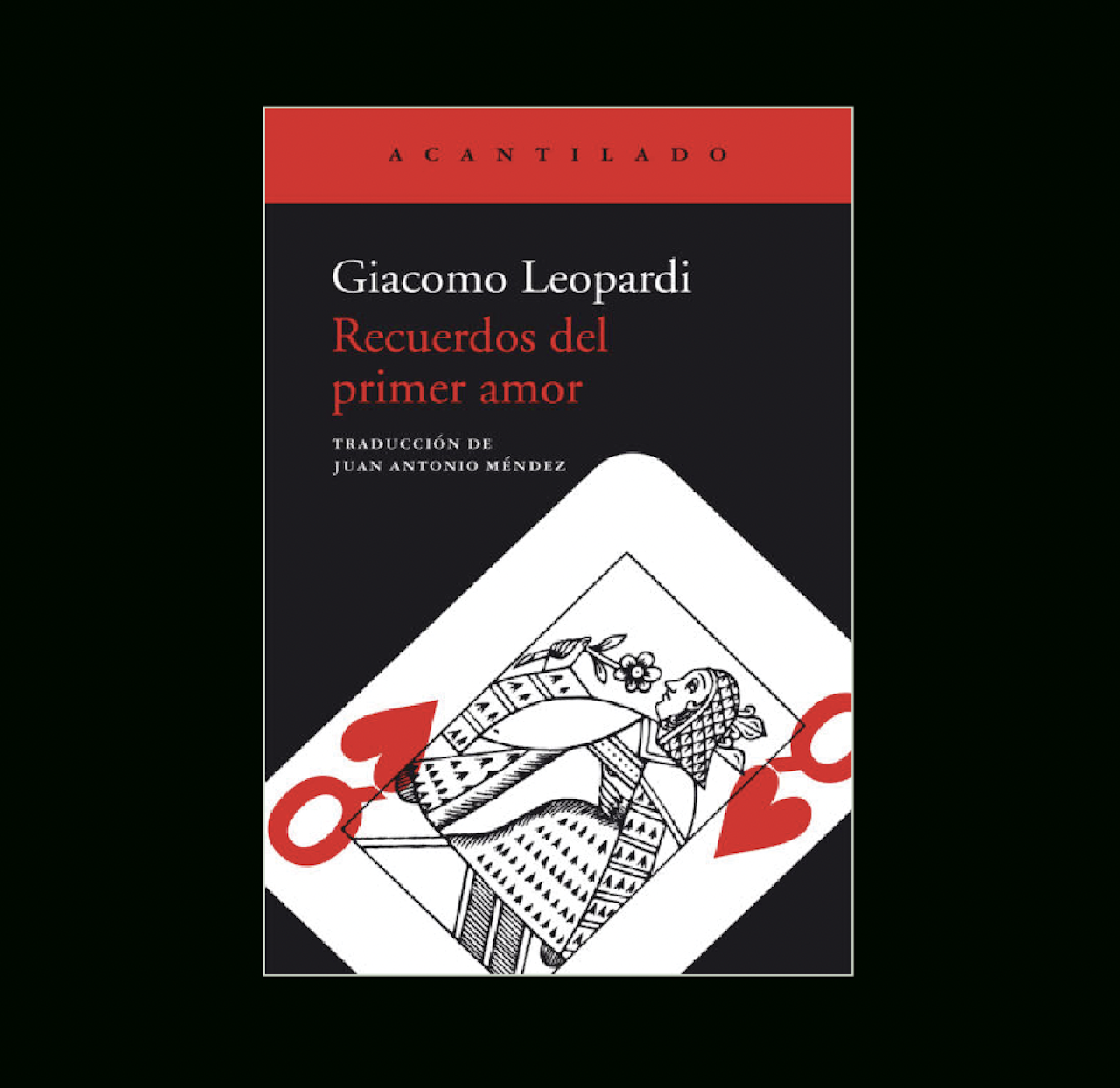Hace algo así como un cuarto de siglo, este texto de Giacomo Leopardi se conoció en castellano con el título de Diario del primer amor, en traducción de Jorge Salvetti y con un prólogo de Luis Gusmán, por entonces todavía identificado —no sin justicia— como uno de los integrantes históricos del grupo Literal. Aquella edición argentina introdujo a muchos lectores hispanohablantes en una pieza singular dentro del corpus leopardiano: breve, intensa, situada en los márgenes de la obra mayor, pero decisiva para comprender la economía afectiva y reflexiva del autor de Los cantos y del Zibaldone de pensamientos. La versión actual, Recuerdos del primer amor (Acantilado, 2018), en traducción de Juan Antonio Méndez, retoma ese texto y lo devuelve a circulación con una prosa sobria y ajustada, que preserva el pulso clásico del original sin forzarlo hacia una sensibilidad contemporánea.
El libro puede leerse, sin excesiva violencia interpretativa, como un tratado sobre la melancolía. O, más precisamente, como un epílogo íntimo, desplazado hacia la experiencia autobiográfica, del monumental Anatomy of Melancholy, de Robert Burton. Allí donde Burton sistematiza, clasifica y disecciona el mal melancólico desde una erudición enciclopédica, Leopardi ofrece un documento psicológico concentrado: el registro minucioso de un estado casi mórbido de añoranza, de fijación afectiva y de autoobservación extrema. No hay voluntad de doctrina ni de consuelo; hay, en cambio, una escritura que acompaña el movimiento del ánimo, sus oscilaciones, sus repliegues, sus recaídas.
El objeto de ese afecto —ella se llama Geltrude, es mayor que él y está casada— importa menos que el mecanismo interior que el recuerdo activa. El amor no es aquí una historia ni una intriga; es un estado del alma, una perturbación persistente que reorganiza la percepción del tiempo, del cuerpo y del mundo. Leopardi escribe desde la juventud, pero no desde la ingenuidad: hay en estas páginas una lucidez precoz, casi cruel, que convierte la experiencia amorosa en materia de análisis, sin por ello despojarla de intensidad. El recuerdo no se idealiza; se examina.
En ese sentido, el texto comparte pliegues en común con Casanova, aunque el parentesco sea estrictamente histórico y no metodológico. Ambos escriben desde una época en la que el yo comienza a asumirse como territorio legítimo de exploración literaria. Pero mientras Casanova avanza por acumulación, peripecia y exterioridad, Leopardi se repliega: no narra conquistas, sino pérdidas anticipadas; no celebra el deseo, sino su persistencia dolorosa una vez extinguido el objeto. El siglo es el mismo; el abordaje, radicalmente otro.
La singularidad del libro reside también en su estatuto ambiguo. No es un diario en sentido estricto, ni un ensayo, ni una confesión ordenada. Es, más bien, una pieza fronteriza, una escritura que vacila entre la memoria y la reflexión, entre la evocación concreta y la abstracción moral. Esa ambigüedad explica en parte su rareza dentro de la obra leopardiana y, al mismo tiempo, su potencia. Aquí no está todavía el poeta metafísico de Los cantos ni el pensador sistemático del Zibaldone, pero ambos laten en germen: la atención obsesiva al dolor, la conciencia de la ilusión, la imposibilidad de conciliar deseo y mundo.
La prosa de Leopardi en Recuerdos del primer amor es clásica, precisa, medida, análoga —sin forzar la comparación— a la de Jan Potocki: una lengua que no se abandona a la efusión, que mantiene siempre una distancia reflexiva respecto de lo narrado. Sin embargo, esa contención no enfría el texto; por el contrario, intensifica su efecto. El ojo del escritor está puesto en las modulaciones del alma, en los cambios imperceptibles del ánimo, en la forma en que un recuerdo reaparece, se deforma, se carga de nuevos significados con el paso del tiempo. En esa atención al detalle interior, Leopardi sigue una ruta abierta antes por Montaigne, otro gigante del espíritu, para quien la observación de sí mismo era ya una forma de conocimiento del mundo.
Lejos, sin embargo, del desasosiego metafísico de Pessoa, la melancolía leopardiana es de otra naturaleza. No hay aquí fragmentación del yo ni multiplicación de máscaras. El sujeto es uno, reconocible, continuo, y su dolor no proviene de una imposibilidad ontológica, sino de una hiperconciencia afectiva. Leopardi no duda de su identidad; duda, en todo caso, de la promesa de felicidad que el amor parece formular y que la experiencia se encarga de desmentir. La melancolía no es nihilista: es, si se quiere, ilustrada, atravesada por una razón que no consuela, pero tampoco se disuelve.
No resulta extraño que la lectura de este texto convoque imágenes cinematográficas. Algunos pasajes parecen avanzar como travelings de Barry Lyndon: movimientos lentos, retrospectivos, que recorren el pasado con una mezcla de distancia y emoción contenida. Kubrick, lector voraz y minucioso, ¿habrá leído a Leopardi el realizador de The Killing? La pregunta queda abierta, pero la afinidad existe: el mismo gusto por la forma clásica, por la composición rigurosa, por una melancolía que no se desborda, sino que se administra con precisión quirúrgica.
Escrito en la juventud del autor, Recuerdos del primer amor ocupa un lugar discreto pero fundamental en la obra de Leopardi. No es un texto menor: es un laboratorio íntimo, donde se ensayan temas, tonos y obsesiones que luego encontrarán formulaciones más amplias y abstractas. Leído hoy, a la luz de Los cantos y del Zibaldone, el libro adquiere un valor retrospectivo: permite observar el momento en que la experiencia personal comienza a transmutarse en pensamiento, en forma, en estilo.
La traducción de Juan Antonio Méndez acompaña ese movimiento con sobriedad y respeto. Sin exhibicionismo ni arcaísmos innecesarios, la versión mantiene el equilibrio entre claridad y densidad conceptual, condición indispensable para que el texto conserve su carácter de documento psicológico y de pieza literaria autónoma. En tiempos proclives a la espectacularización del yo, Recuerdos del primer amor propone otra cosa: una escritura de la melancolía sin énfasis, donde el dolor no se declama, sino que se piensa. Esa es, quizás, su vigencia más perdurable.