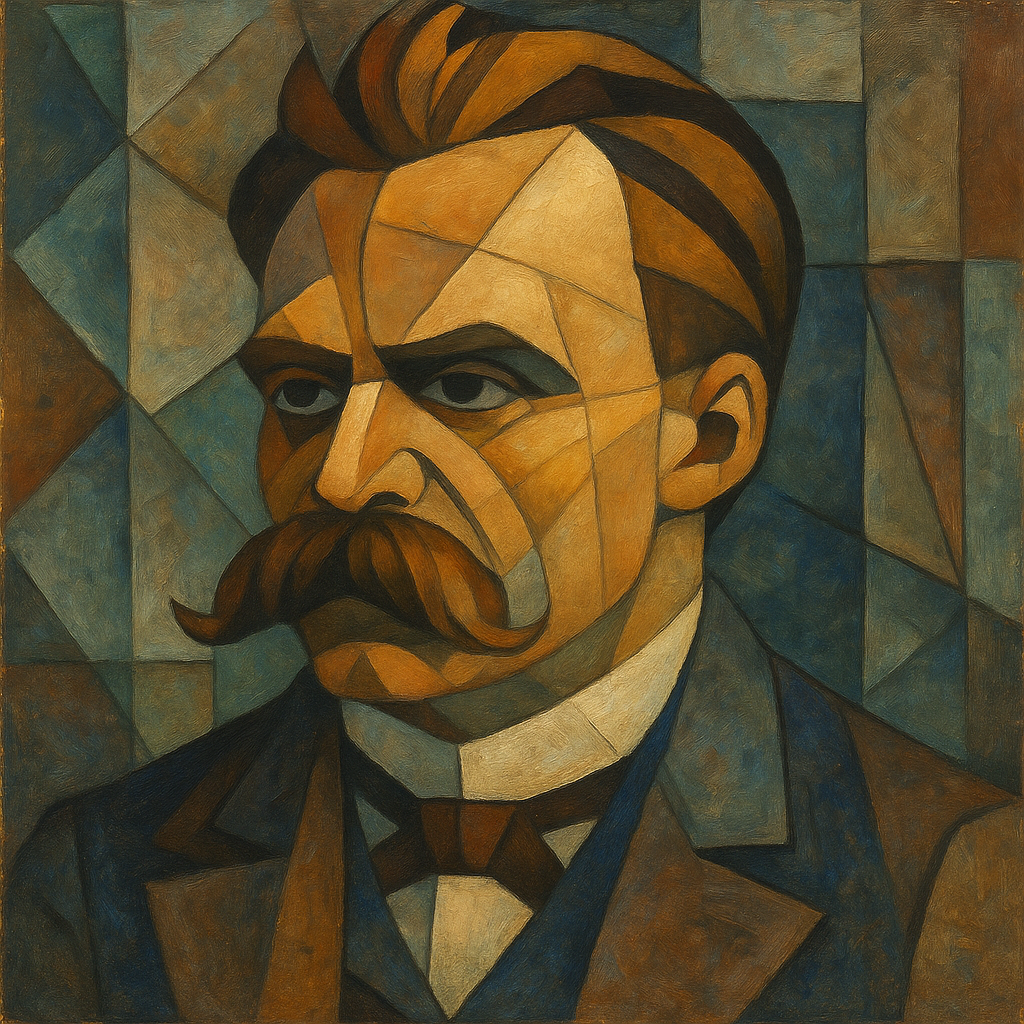Citario. Deriva del latín «citāre» (citar) más el sufijo «-ārium» (repositorio), similar a «bestiario». Neologismo del siglo XXI, surgió entre los eruditos hispanohablantes de Bookish & Co., con raíces en antologías antiguas y florilegios. «Citario» se relaciona con libros medievales de lugares comunes (como de Erasmo) y proto-ejemplos del XIX, como «Familiar Quotations». Este «Citario Nietzsche» celebra el natalicio 181 del pensador que, con martillo filosófico, demolió ídolos morales, invocó al superhombre como horizonte de la voluntad de poder, y legó un arsenal de aforismos incendiarios que siguen desafiando el conformismo del rebaño, invitando a mirar de frente el abismo de la existencia.
De Nietzsche nos llega una indicación primera, provisoria, para orientar nuestra búsqueda de una respuesta. En un apunte de sus cursos en el Collège de France, Roland Barthes la resume así: «Lo contemporáneo es lo intempestivo.» En 1874, Friedrich Nietzsche, un joven filólogo que había trabajado hasta entonces en textos griegos y dos años antes había alcanzado una celebridad imprevista con El nacimiento de la tragedia, publica Unzeitgemässe Betrachtungen, las Consideraciones intempestivas, con las cuales quiere ajustar cuentas con su tiempo, tomar posición respecto del presente. «Esta consideración es intempestiva —se lee al comienzo de la segunda «Consideración»— porque intenta entender como un mal, un inconveniente y un defecto algo de lo cual la época, con justicia, se siente orgullosa, esto es, su cultura histórica, porque pienso que todos somos devorados por la fiebre de la historia y deberíamos, al menos, darnos cuenta de ello.» Nietzsche sitúa, por lo tanto, su pretensión de «actualidad», su «contemporaneidad» respecto del presente, en una desconexión y en un desfase. Pertenece en verdad a su tiempo, es en verdad contemporáneo, aquel que no coincide a la perfección con éste ni se adecua a sus pretensiones, y entonces, en este sentido, es inactual; pero, justamente por esto, a partir de ese alejamiento y ese anacronismo, es más capaz que los otros de percibir y aferrar su tiempo.
Esta no-coincidencia, esta discronía, no significa, como es natural, que sea contemporáneo aquel que vive en otro tiempo, un nostálgico que se siente más cómodo en la Atenas de Pericles o en el París de Robespierre y del marqués de Sade que en la ciudad y en el tiempo que le tocó vivir. Un hombre inteligente puede odiar su tiempo, pero sabe de todos modos que le pertenece irrevocablemente, sabe que no puede huir de su tiempo.
Giorgio Agamben, «¿Qué es lo contemporáneo?» (Desnudez, Editorial Anagrama, Col. Argumentos, Barcelona, 2011,
traducción: Mercedes Ruvituso y María Teresa D’Meza)
◾️
Si algo quiso Nietzsche y creyó haber logrado fue precisamente forzar la salida del castillo encantado de la metafísica, que él mismo había definido ya, en puro sentido heideggeriano, como un lugar de maravillosos maleficios, cuyos habitantes sólo saben vivir en el maleficio. Cierto que, al abandonar semejante lugar, él no trataba de encontrar silenciosos senderos campestres, sino el desierto, el desierto que crece sin fin, que engulle fácilmente, en el que no existe una meta soñada.
Roberto Calasso, Los cuarenta y nueve escalones (Editorial Anagrama, Col. Argumentos, Barcelona, 1994, traducción: Edgardo Dobry)
◾️
En cierto sentido, la rebelión, con Nietzsche, termina de nuevo en la exaltación del mal. La diferencia es que el mal ya no es una venganza. Se acepta como uno de los aspectos posibles del bien y, con mayor convicción, como parte del destino. Así, lo considera algo que debe evitarse y también como una especie de remedio. En la mente de Nietzsche, el único problema era ver que el espíritu humano se inclinara orgullosamente ante lo inevitable. Sin embargo, conocemos su posteridad y qué tipo de política reclamaría la autorización del hombre que se proclamaba el último alemán antipolítico. Soñaba con tiranos que fueran artistas. Pero la tiranía le sale más natural que el arte a los hombres mediocres. «Más bien César Borgia que Parsifal», exclamó.
Albert Camus, El hombre rebelde (Losada, Buenos Aires, 1978, traducción: Luis Echávarri)
◾️
Quienquiera que haya leído alguna página de Nietzsche se ha sentido sondado en profundidad, se ha sentido provocado a dar su asentimiento a una cuestión candente: algunos no perdonan esta intromisión, otros eliminan la impresión, otros reaccionan con ardiente participación». En estos escritos lo vemos seguir hasta en los segmentos más minúsculos la secuencia escabrosa de las obras de Nietzsche, sopesarlas cada vez en lo inaudito que introducían así como en los repliegues que testimoniaban, acompañarlas entre euforias y depresiones, audacias teóricas y furias immoralistas, correrías literarias y destellos de vaticinio. Habla aquí una absoluta intimidad con ese pensamiento —y al mismo tiempo la distancia que permite juzgar sus pasajes desde el punto de observación de otro pensamiento: el de Colli mismo, destinado a destacarse cada vez más nítidamente en su solitaria grandeza. Y precisamente en esta compresencia, en el comentador, de «ardiente participación» y del «pathos de la distancia» reconocemos un rasgo profundamente congenial al autor comentado.
Giorgio Colli, Después de Nietzsche (Editorial Anagrama, Barcelona, 1988, traducción: Carmen Artal)
◾️
En 1881, luego de perder su puesto como profesor en la Universidad de Basilea por su salud cada vez más desequilibrada y autoexiliarse en Génova, Nietzsche encargó a Dinamarca una de las primeras máquinas de escribir (muy exitosas por entonces en el tratamiento de sordomudos). Llevaba cinco años sin escribir.
Cuando empezó a probar el artefacto, descubrió que podía escribir con los ojos cerrados, que las palabras podían ir de su mente a la página sin distracción. Le dedicó una oda («La máquina de escribir es una cosa como yo / hecha de hierro pero fácilmente dañable / paciencia y tacto se requieren en abundancia») y avisó a su amigo Overbeck que había vuelto a escribir.
Este viajó a Génova para comprobarlo y descubrió que, por culpa de esa máquina endiablada, el estilo de Nietzsche se había vuelto más apretado, más telegráfico, más metálico y machacante. Nietzsche resopló: «¿Acaso tus pensamientos no dependen de la calidad del papel y la pluma que uses? Nuestros útiles de escritura inciden en la formación de nuestros pensamientos».
A Nietzsche le fascinaba la historia de cuando San Agustín conoció a San Ambrosio, el hombre que lo convirtió al cristianismo: Agustín llegó al claustro de Ambrosio en Milán, lo descubrió leyendo silenciosamente para sí mismo y quedó asombradísimo de que no necesitara leer en voz alta para entender. Tanto los griegos como los romanos preferían que un esclavo les leyera a leer ellos mismos: para entender era más fácil escuchar. Para Ambrosio, en cambio, leer era un acto de introspección, solitario, meditativo.
Nietzsche aseguraba que Agustín tuvo la iluminación de preguntarse cómo sería escribir tal como leía Ambrosio, con ese recogimiento, ido del mundo, y supo de golpe que de esa manera sería posible escribir cosas que nadie se atrevería jamás a dictarle a un escriba.
Juan Forn, «La paradoja de mi tribu» (Los viernes, tomo II, Emecé – Planeta Argentina, Buenos Aires, 2015)
◾️
A este hombre, que se sobrepasa a sí mismo, Nietzsche le da un nombre fácilmente malentendido. Lo llama el superhombre. Pero Nietzsche no se refiere a un tipo de hombre alcanzable por la cría. El superhombre es el hombre que primero toma la medida plena del carácter abismal de todo ser-en-el-mundo. Es el hombre que, desde las profundidades abismales, crea nuevo suelo sobre el que pararse. El superhombre es el hombre que funda de nuevo el Ser —en el rigor del conocimiento y en el gran estilo de la creación—. El hombre existente, al ser así determinado y asegurado, en su esencia, ha de ser hecho capaz de convertirse en el futuro amo de la tierra —de blandir con alto propósito los poderes que le caerán al hombre futuro en la naturaleza de la transformación tecnológica de la tierra y de la actividad humana. La figura esencial de este hombre, el superhombre bien entendido, no es un producto de una imaginación desenfrenada y degenerada que se precipita cabeza abajo en el vacío.
Martin Heidegger, Nietzsche (Ariel, Barcelona, 2013, traducción: Juan Luis Vermal)
◾️
Cuando Nietzsche analiza la moral, la considera como un fenómeno más, como una interpretación más y no como una verdad. Dando un paso más en la crítica ilustrada de los prejuicios, el filósofo reprocha a los filósofos anteriores el haber tomado la moral como algo verdadero sin más y el haber intentado solamente su fundamentación, pues se pensaba que el hecho de la moral ya venía dado. Para Nietzsche, en cambio, la moral es una forma de mentira más, es un error entre otros errores; por tanto, no va a buscar su justificación, sino que intenta descubrir el valor de esa interpretación, resultado de una determinada situación de fuerzas, quiere ver qué significa el significado que proporciona la interpretación que supone la moral, pues como toda valoración, la moral supone una interpretación que es un «síntoma de determinados estados fisiológicos, así como de un determinado nivel intelectual de juicios dominantes» (FP, otoño 1885-otoño 1886, [1901]). La moral, vista así, es una interpretación de nuestros afectos o pulsiones que revela un estado fisiológico. Esa interpretación, como cualquier otra, es una situación a la que se ha llegado por el movimiento de los instintos; tiene, por lo tanto, un origen. Ver el origen y desarrollo de nuestros afectos supone dar un significado a algo que ya de por sí tiene un sentido, supone llegar a descubrir lo que interpreta en nosotros. Esto es lo que Nietzsche llama genealogía, que tiene un aspecto psicológico, en cuanto que descubre nuestros afectos, un aspecto fisiológico, pues determina también que estados corporales están en la base de esas valoraciones y también un aspecto filológico, pues todas las expresiones de la voluntad de poder son interpretaciones de un texto, y de ella, ninguna es la correcta, pues el texto —las fuerzas— admite innumerables interpretaciones.
Agustín Izquierdo, prólogo a La genealogía de la moral (Biblioteca EDAF, Madrid, 2000)
◾️
“No tanto por su evangelización como por la incomparable generosidad de inteligencia que encontré en él”. Nietzsche ha ejercido una influencia más duradera y formativa en los pensadores franceses modernos que cualquier otro filósofo europeo fuera de Francia. Gide, Sartre, Céline, Camus y yo mismo hemos comentado en numerosas ocasiones nuestra deuda real y profunda con el alemán (1844-1900), cuyas nociones viriles y frenéticas de actividad creadora, energía física, esfuerzo heroico y cultivo de la mentalidad elitista son centrales para la ética existencialista, así como para otras creencias subjetivas de la era actual. […] Imbuido de un grandioso sentido de la historia, subrayo una admiración incondicional por la ideología cultural e histórica del filósofo alemán, un impulso aumentado por la proximidad cronológica de los dos escritores. […] La pasión nace del sentido de lo trágico, de la privación más sombría transformada en una respuesta triunfante a las aflicciones y vicisitudes dañinas de la vida.
André Malraux, Antimemorias. El espejo del limbo 1 (Debolsillo, Barcelona, 2022,
traducción: Ma. Teresa Gallego Urrutia y Amaya García Gallego)
◾️
Sin lugar a dudas, el anuncio que acaba de hacerse (el camino que conduce al superhombre), constituirá uno de los puntos más controvertidos del Zaratustra, y en general del pensamiento nietzscheano; con seguridad es el que ha sido más proclive a los malentendidos. Convendría pues señalar un par de advertencias que se han hecho al respecto, antes de continuar leyendo.
La primera concierne al nombre mismo, Übermensch, y a su comprensión posible. En Ecce homo («Por qué escribo libros tan buenos»), el propio Nietzsche ya se queja del profundo malentendido que ha acompañado a ese nombre: «La palabra ‘superhombre’, que designa un tipo de óptima constitución, en contraste con los hombres ‘modernos’, con los hombres ‘buenos’, con los cristianos y demás nihilistas, una palabra que, en boca de Zaratustra, el aniquilador de la moral, se convierte en una palabra muy digna de reflexión, ha sido entendida casi en todas partes, con total inocencia, en el sentido de aquellos valores cuya antítesis se ha manifestado en la figura de Zaratustra, es decir, ha sido entendida como tipo ‘idealista’ de una especie superior de hombre, mitad ‘santo’, mitad ‘genio’. Otros doctos animales con cuernos me han achacado, por su parte, darwinismo; incluso se ha redescubierto aquí el ‘culto de los héroes’, tan duramente rechazado por mí, de aquel gran falsario involuntario e inconsciente que fue Carlyle…»
El malentendido se agrava notablemente con la traducción del término a otras lenguas; así se ha traducido por superhombre (español), superuomo (italiano), overman (inglés) o surhumain (francés)… De todas ellas, únicamente la francesa (y ya en su primera traducción, la de Henri Albert, en Mercure de France (París, 1898), al optar por un término neutro, se aproxima a los matices del término alemán. En su edición del Zaratustra, Georges-Arthur Goldschmidt precisa la cuestión de este modo: «En alemán, la palabra ‘hombre’ se divide en dos, por un lado Mensch [lo humano] y por el otro Mann, el ‘hombre’ por oposición a la ‘mujer’… Ocurre lo mismo con der Mensch y der Übermensch, lo humano y lo sobrehumano en general, hombre, mujer o niño; en el origen la palabra parece provenir de la raíz men: pensar, evaluar, juzgar (latín: mens, mentis). La lengua moderna —es decir, la de Nietzsche— no confunde jamás der Mensch y der Mann, la idea de «lo sobrehumano» no evoca la idea de virilidad o de dominación brutal; se trata, repitámoslo, de un término puramente filosófico: una especie de «dirección» del camino de pensamiento que le permite «mantener el rumbo» y no dejar de continuar pensando.
Y en segundo lugar, a propósito del rumbo de pensamiento que la noción permite mantener, merece la pena retener el siguiente comentario de Mazzino Montinari: «Nietzsche no es el superhombre, pero a su vez el superhombre no es otra cosa que el hombre capaz de decir sí a la vida tal como es, en eterna repetición. Éste es el nexo que une la teoría del eterno retorno con la prédica del superhombre. Para aceptar la inmanencia total, el mundo tras la muerte de Dios, el hombre debe elevarse por encima de sí mismo, debe ponerse [anochecer, tramontare] para que nazca [o amanezca] el superhombre… En general son las experiencias de aquel invierno [de 1882] las que lo han llevado a pensar en una vida que no podía ser vivida como si se repitiese eternamente sin ser víctima de la náusea y arrojado a la desesperación. En esta «situación de necesidad» nace, mediante un proceso de sublimación de las propias experiencias, incluso las más desmoralizadoras, típico de Nietzsche —»quién sabe si esta vez conseguiré transformar el fango en oro»— la idea del superhombre.» La consecuencia que extrae Montinari de este vínculo entre el superhombre y el eterno retorno es terminante: «El superhombre, precisamente por su nexo con el eterno retorno, no es un atleta estetizante rebosante de salud, o peor todavía, el prototipo de una «raza de amos [padroni]». Ambos son conceptos-límite en el horizonte de una visión anti-metafísica y anti-pesimista del mundo, tras la muerte de Dios.»
Miguel Morey, Vidas de Nietzsche (Alianza Editorial, 2018)
◾️
No sabemos en dónde empieza el mal, si en las palabras o en las cosas, pero cuando las palabras se corrompen y los significados se vuelven inciertos, el sentido de nuestros actos y de nuestras obras también es inseguro. Las cosas se apoyan en sus nombres y viceversa. Nietzsche inicia su crítica de los valores enfrentándose a las palabras: ¿qué es lo que quieren decir realmente virtud, verdad o justicia? Al desvelar el significado de ciertas palabras sagradas e inmutables —precisamente aquellas sobre las que reposaba el edificio de la metafísica occidental— minó los fundamentos de esa metafísica. Toda crítica filosófica se inicia con un análisis del lenguaje. El equívoco de toda filosofía depende de su fatal sujeción a las palabras.
Octavio Paz, El arco y la lira (Fondo de Cultura Económica, México, 2014)
◾️
A principios de enero [1889] se produce el incidente en el que Nietzsche se abraza al cuello de un caballo para protegerlo de los golpes del cochero. En carta dirigida a Jakob Burckhardt, el 6 de enero, le manifiesta: «Primeramente me gustaría mucho más ser profesor de universidad en Basilea que Dios; pero no me he atrevido a llevar tan lejos mi propio egoísmo como para desistir de la creación del mundo. Ya ve usted, uno tiene que ofrecer sacrificios, da igual cuándo y dónde se viva». Burckhardt, una vez leída esta carta, va a ver a Overbeck y le pide que se encargue del cuidado de su amigo. Overbeck viaja inmediatamente a Turín y, desde allí, le informa al primero: «Vi a Nietzsche en un sofá, acuclillado y leyendo […]. El incomparable maestro de la expresión no era capaz de expresar su alegría más que con expresiones triviales o con los movimientos grotescos del baile y de los saltos». Overbeck logra trasladar a Nietzsche a Basilea, donde será recluido en una clínica para trastornos nerviosos. Su madre viene y le lleva consigo a Jena, internándolo en el sanatorio psiquiátrico de esa ciudad, en el que permanecerá un año. En mayo de 1890 su madre se lo lleva a Naumburg, para hacerse cargo de su cuidado. Tras la muerte de la madre, ocurrida en 1897, Nietzsche será instalado por su hermana en la villa Silberblick de Weimar.
Durante los últimos meses de vida de Nietzsche, August Horneffer lo visita y relata lo siguiente: «Por supuesto que nosotros no lo conocimos en los días en que estaba sano, sino que solamente lo vimos cuando ya estaba enfermo, en el último estadio de su parálisis. No obstante, los momentos que transcurrieron en su presencia pertenecen a los más valiosos recuerdos de nuestra vida […]. A pesar del brillo apagado de sus ojos y de su aspecto adormecido, a pesar de que el pobre yacía con los miembros contraídos y de que estaba desamparado como un niño, de su personalidad brotaba un encanto y en su aspecto se revelaba una majestad que nunca he vuelto a encontrar en ningún otro hombre». Nietzsche falleció el 25 de agosto del año 1900.
Rüdiger Safranski, Nietzsche. Biografía de su pensamiento (Tusquets Editores,
Colección Tiempo de memoria, Barcelona, 2019, traducción: Raúl Gabás)
◾️
En la época en que Nietzsche empezaba a sacar a la luz, de debajo de cada voluntad de saber, una voluntad de poder, la antigua socialdemocracia alemana llamaba a sus miembros a participar en la competencia por el poder que es saber. Allí donde las opiniones de Nietzsche querían ser «peligrosas», frías y sin ilusión, la socialdemocracia se manifestaba pragmática y mostraba una afición formativa de cuño Biedermeier. Ambos hablaban de poder: Nietzsche, al socavar vitalistamente el idealismo burgués; los socialdemócratas, al intentar obtener una conexión, a través de la «formación», con las posibilidades de poder de la burguesía.
Nietzsche enseñaba un realismo que tenía que facilitar a las futuras generaciones de burgueses y pequeño-burgueses la despedida de las patrañas idealistas que impedían la voluntad de poder; la socialdemocracia intentaba participar en un idealismo que hasta entonces había portado en sí mismo las esperanzas del poder. En Nietzsche, la burguesía podía ya estudiar los refinamientos y las inteligentes rudezas de una voluntad de poder carente de ideal, cuando el movimiento de trabajadores miraba todavía de reojo a un idealismo que se adecuaba mejor a su todavía ingenua voluntad de poder.
Peter Sloterdijk, Crítica de la razón cínica (Ediciones Siruela, Biblioteca de Ensayo / Serie mayor, Madrid, 2003, traducción: Miguel Ángel Vega
◾️
El corresponsal de Nietzsche en Venecia es un músico, Friedrich Köselitz, rebautizado por él Peter Gast, en quien deposita grandes esperanzas de renovación musical. Debe oponerse a Wagner y escribir una ópera cuyo título sea El león de Venecia. Nietzsche lo idealiza, le escribe cartas exaltadas, va a verlo, lo utiliza en breve como lector crítico y corrector de pruebas. Esta amistad es en sí una novela apasionada.
Así, el 13 de marzo de 1880, en Venecia, Nietzsche comienza a dictar a Köselitz los aforismos de Aurora (con el título La sombra de Venecia). La ciudad le parecía inicialmente hostil: «Venecia es la ciudad de la lluvia, de los vientos y las callejuelas oscuras. Sus mejores cualidades son la calma y un adoquinado excelente». Un poco más adelante: «Venecia tiene el inconveniente de no ser una ciudad para paseantes; necesito más de seis u ocho horas de paseo en plena naturaleza».
Sils-María, Génova, Niza, Turín: uno sigue con extraña empatía todos los desplazamientos de Nietzsche, sus diversos domicilios, sus problemas de clima, de alimentación, de alojamiento. Pero Venecia tiene otro nombre: Música. «Cuando busco otra palabra para expresar el término «música», sólo encuentro la palabra Venecia.»
Philippe Sollers, Diccionario del amante de Venecia (Ediciones Paidós Ibérica, Barcelona, 2005, traducción: Marta Pino)
◾️
Philippe Sollers, Diccionario del amante de Venecia (Ediciones Paidós Ibérica, Barcelona, 2005, traducción: Marta Pino)
La omnipresencia, en el siglo XIX, de las diversas formas de la ideología del progreso repercute en la exasperación que esta embriaguez suscita en Nietzsche. Su hostilidad al cristianismo se iguala sólo a sus sarcasmos en contra del espíritu revolucionario cuyo arquetipo ve en Rousseau. Los mazazos de Nietzsche no escatiman ni al socialismo originado en la Revolución francesa ni las ideas defendidas por Constant, Chateaubriand o Lamennais, quienes afirmaban de diversas maneras una convicción común acerca de los lazos del progreso con la expansión del cristianismo. La crítica nietzscheana (el trastocamiento de los valores) adquiere el aspecto de inversión sistemática. Si no son posibles la vuelta atrás, la restauración del pasado, es porque la decadencia es irreversible.
Nosotros los fisiólogos, lo sabemos […] No hay nada que hacer: hay que ir hacia delante, quiero decir, dar un paso tras otro adentrándonos en la decadencia (ésta es mi definición del «Progreso» moderno…). Se puede estorbar esa evolución, y, al obstaculizarla, contener la degeneración, acumularla, volverla más vehemente y más brutal: no se puede hacer nada más.
¿Es irrevocable ese pronóstico? ¿No habría, a pesar de todo, un «verdadero» progreso, otro tipo de progreso? ¿Cómo definirlo? Se lee, en los fragmentos de los años ochenta: «¿El progreso? El fortalecimiento del tipo, la aptitud para la gran voluntad: todo el resto es un malentendido, un peligro». Como lo vemos, Nietzsche habla como moralista cuando evoca la decadencia, pero como «fisiólogo» cuando diagnostica la degeneración, o cuando desea «el fortalecimiento del tipo». Es por esta doble razón, y en este lenguaje híbrido, que la Genealogía de la moral considera de manera bastante extensa las actitudes «activas» y «reactivas». Nietzsche se atiene la mayor parte del tiempo a adjetivos («activo», «reactivo») sin hacer una hipóstasis de la acción y de la reacción. En las páginas en las que recurre a la palabra «reacción», será en el sentido de la fisiología más que del pensamiento político, pero asociando a la imagen fisiológica de la reacción la noción moral del resentimiento. (¡Cuán significativa es aquí la nueva incorporación del prefijo re-!)
Jean Starobinski, «Fuerza contra reacción: Nietzsche y la Genealogía de la moral» (Acción y reacción. Vida y aventuras de una pareja, Breviarios del Fondo de Cultura Económica, México, 2001, traducción: Eliane Cazenave)